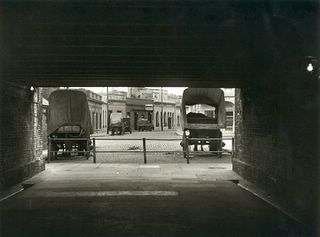SEÑORAS
Angélica Gorodischer
Oigo una y otra vez voces de censura contra los talleres literarios y contra los círculos de señoras que escriben. De los talleres podemos hablar en cualquier otro momento: lo que quiero hoy es ocuparme de lo otro, de las señoras que escriben. Dije señoras, no dije escritoras. Veamos.
Dale Spender se preguntó una vez en dónde estaban y quiénes eran las madres de la novela. Porque hablan eruditos señores, agudos ensayistas, sesudos historiadores, sólo de los padres de la novela. Entonces, ¿no tuvo madres la novela? ¿Nació como Atenea de la cabeza de Zeus, armada y a los gritos? ¿O Metis en este caso sobrevivió? Y si lo hizo, ¿en dónde están esas madres de la novela? La respuesta a esas preguntas fue un libro titulado Mothers of the Novel que publicó Routledge & Kegan Paul (Pandora Press) en Londres en 1986, y que tendríamos que leer todas muy atentamente para no equivocarnos o errar lo menos posible cuando hablamos del tema mujer y literatura.
En ese libro no sólo se estudia a cada una de las madres de la novela (novela en lengua inglesa, claro está, pero podría la señora Spender estar hablando de la novelística en cualquier otra lengua), sino que se muestra la manera sutil a veces, grosera otras veces, en la que una sociedad patriarcal, una universidad patriarcal, editoriales patriarcales han conseguido hacer olvidar a una multitud de mujeres. No a una mujer. No a dos o a tres. No a una docena. A una enorme cantidad de mujeres que escribieron, que publicaron entre tres y veintisiete novelas, que ¡horror! se ganaron la vida escribiendo, que merecieron excelentes críticas de su contemporáneos, honores y el reconocimiento explícito de sus colegas masculinos, desde el siglo XVII hasta el XIX.
Mucho más modestamente y buscando datos para una amiga que en Suiza hacía su tesis de doctorado, me tomé el trabajo de contar a las escritoras que figuran en el Diccionario biográfico de mujeres argentinas (Plus Ultra, 1986, 38 edición) de Lily Sosa de Newton y encontré doscientas cincuenta y una, sin contar a las ya conocidas. Quizá la obra de muchas de ellas fue intranscendente, quizá no valía la pena que figuraran en una historia de la literatura argentina, en una antología, en los libros de lectura, pero confesemos: ¿cuántos señores intrascendentes, plomizos, regulares o francamente malos figuran en historias, antologías, libros de lectura? ¿Cuántos? Doscientas cincuenta y una escritoras argentinas de las que nada se sabe y de las que, como en el caso de las de lengua inglesa, es inútil tratar de encontrar un solo libro y eso que libros publicaron, y muchos algunas de ellas.
Si doscientas cincuenta y una mujeres escribieron, publicaron y se hicieron conocer como escritoras, debe haber habido muchas más dedicadas a escribir, de las que no sabemos nada, pero nada de nada porque nunca publicaron, porque destruyeron lo que habían escrito (sensatamente en algunos casos; en otros no), porque no se les permitió creer en lo que estaban haciendo. En otras palabras, quisimos y pudimos. Todo un sistema de silenciamiento de la mitad del mundo hizo lo otro. Resultado: para la sociedad patriarcal queda demostrado que las mujeres que escriben/escribieron pasablemente bien, bien, muy bien, son una excepción, una anormalidad; en fin, casi no son mujeres.
Y entonces hablemos de literatura femenina porque que la hay, la hay. Pero hagamos antes las distinciones necesarias.
Hay una literatura escrita por mujeres: teatro, poesía narrativa y lo que venga. Esa literatura puede o no ser literatura femenina. Dicho de otro modo: no todas las mujeres escriben literatura femenina. De otro modo aun: no siempre son lo mismo los textos escritos por mujeres que los textos femeninos. Todo depende, no del sexo, no del género, sino de la mirada de quien escribe. Hay una literatura femenina, escrita por mujeres o por varones.
Es literatura femenina (sin que esto signifique estereotipos ni afirmaciones inamovibles) todo aquel texto que se niega explícita o implícitamente a dejar pasar el discurso social que dictamina QUÉ es una mujer (todas las mujeres), QUIÉN es una mujer (todas las mujeres), CÓMO es una mujer (todas las mujeres); que no sólo se niega a dejarlo pasar sino que lo rechaza; que no sólo lo rechaza sino que busca, en donde puede y como puede, otro discurso no para reemplazarlo sin más y definitivamente, sino para probarlo a ver qué pasa. Es literatura femenina toda aquella que para escribirse necesitó un paso hacia el continente negro (o mejor, hacia la playa blanca según Christiane Olivier) para averiguar cómo se ve el mundo desde allá y no desde acá, siendo el desde allá, entendámonos, la mudez histórica, el miedo a lo velado, la soledad sin nombre, el oficio de Ariadna. el síndrome del segundo incompleto. Es literatura femenina toda aquella que niega, rechaza y abomina del culto del héroe, o del antihéroe.
Para decirlo suavemente, no es fácil. Pero tampoco es imposible. Ni somos las únicas privilegiadas: un varón también puede hacerlo; un varón que quiera y que se anime, que es todavía menos fácil. De hecho, algunos lo hicieron. El ejemplo clásico es Flaubert aunque a mí Madame Bovarvy me parezca un libro execrable. Y un ejemplo menos clásico y más digno de amor es Gunther Grass en El Rodaballo.
Lo que sí es fácil es aceptar, obedecer, decir sí papá y escribir como se nos enseñó que escriben las chicas buenas y los chicos a buenos. Así es como un montonazo de escritoras (cada vez menos) sigue escribiendo del lado de acá, en algunos casos muy bien pero sin aportar nada a la más fascinante labor de reelaboración, reestructuración, descubrimiento, invención y enriquecimiento que se va haciendo poco a poco en todas partes.
No, por supuesto que no, en cierto sentido la literatura no tiene sexo, claro que no. No hacen falta los acertijos para saberlo. A ver quién adivina, ¿a esta página la escribió una mujer o un varón? ¿Y a mí qué me importa? ¿A quién le importa? No es por ese camino por el que vamos a llegar, si es que alguna vez llegamos, a un terreno y a un tiempo en el que no tengamos que defender palabra sobre palabra lo que escribe la mitad del mundo. Pero en cierto otro sentido sí, la literatura tiene sexo. Yo diría que lo que tiene es género. Tratar de negar el género de un texto, tratar de despojarlo de su género, es como tratar de despojarlo de su ideología. No se entra a la literatura por la puerta del género ni por la puerta de la ideología, tan cercanas una de la otra: se entra a la literatura por la puerta de la literatura, porque de otro modo lo que sale es un panfleto y no un poema, un drama, un cuento o una novela. Pero es que hay una inscripción, un sello, un tejido conjuntivo, un andamiaje que sostiene todo escrito, una ideología subyacente, un género ubicuo. La mirada de un varón dueño del mundo, aun el más miserable y el más oprimido, dueño del mundo, es muy distinta, es otra, es opuesta, a la mirada de una mujer, sujeta, sueño, sombra por reina que sea. La ideologí a y el autor/la autora casi siempre coinciden (a veces no: Balzac); el género y la autora/el autor pueden no coincidir, por aquello que se decía antes, eso de que una mujer puede no cuestionar, obedecer, portarse bien, no moverse del lugar asignado (por otras personas) cuando escribe, y un varón en una de ésas lo hace.
De la mudez tradicional, de la mirada furtiva, del silencio histórico se sale como se puede, cuando hay fervor por salir. En ocasiones no se puede, pero se hace el intento, ¿quién no lo ha hecho? Las heroínas de los cuentos infantiles y pará de contar. Hay mujeres que han soltado la mordaza vía la locura, la religión, el arte, la santidad, la enfermedad, la caridad, la rendición e incluso la muerte. ¿Por qué no habrían de salir algunas del silencio por la vía más directo, la de la palabra? Y llegando a aquello de los grupos de señoras: ojalá todas las mujeres escribiéramos. Las que están tocadas por la chispa del genio, las mediocres, las talentosas, las estúpidas, las que nunca jamás van a escribir algo bueno, las regularonas, las que escriben cada vez mejor, las romanticonas, las superficiales, las buenas tipas, las malas tipas, mis tías, la señora de la esquina, las enfermeras, las señoronas paquetas, las gordas, las flacas, las petisas, las altas, las maestras, las vendedoras de tienda, las villeras, las monjas, las prostitutas, las modelos, las físicas atómicas, las políticas, las mendigas, las deportistas, las tacheras, las princesas, las cajeras de supermercado, todas. Sería una buena forma de llegar a compartir el poder. Porque las mujeres, que no somos una clase ni una raza, las mujeres que somos todas hermanas y no lo sabemos muy bien todavía, tenemos en común: que somos marginales pero unas marginales de un tipo muy especial puesto que los marginales tienden a dejar de serlo y nosotras lo hemos sido siempre, nacemos siéndolo, lo somos, y quizá nos muramos siéndolo; que somos mayoría en el mundo y se nos trata, vivimos y actuamos como una minoría; que somos seres para otros seres, seamos reinas o vagabundas, vírgenes o rameras; que somos habladas desde los otros seres; y que carecemos de poder.
Que un grupo de esos seres marginales, mujeres desconocidas para sí mismas, abnegadas y falsamente minoritarias, se reúna para leerse malos poemas sentimentaloides, felicitarse y seguir escribiendo pavadas, no es un peligro para nadie ni mucho menos. Las personas que no tienen poder no son peligrosos (a menos que se unan y lo adquieran por los medios que sea, cosa que las mujeres estamos lejos de proponernos hacer) porque los que sí tienen poder las destruyen por todos o algunos de los medios a su alcance. Esos grupos no significan nada, no cambian nada, no degeneran nada, no confunden nada. Son nada más que eso: mujeres que están solas aunque tengan miles de amigos y grandes familias; mujeres; desocupadas porque fueron educadas para serlo y no supieron, no pudieron, no se animaron a mandar todo al diablo para construirse otra vida.
Lo que escriben, no lo sé pero es previsible, no vale nada. Y qué. Siempre ha habido una alta dosis de mediocridad en todo lo que la humanidad hace en este mundo. O como dijo el señor Ballard que no es uno de los amores de mi vida pero que tiene sus chispazos, cuando le reprocharon que el 90% de la ciencia-ficción fuera una basura: "El 90% de TODO es una basura". No son esos grupos los que hicieron que el mundo dictaminara (si es que lo ha hecho) que la poesía es cosa de mujeres. Es, de nuevo, el discurso social. Todo aquello que pasa a ocupar un lugar secundario o desprestigiado es automáticamente cosa de mujeres. La religión, la docencia, la poesía fueron centrales en su momento: los señores se movían como dueños en esos círculos y se quemaba en la hoguera a la mujer que pretendiera un lugar en esas actividades. En cuanto el centro se desplaza hacia otro tipo de disciplina, el lugar queda vacante para ser ocupado por las mujeres que ya se sabe somos tontas, superficiales, intuitivas, lloronas, que no tenemos nada que hacer. que nos dedicamos a la beneficencia, a los tés canasta, a pedir plata a nuestros maridos, a mirar teleteatros y a los desfiles de modelos (vayamos a preguntar a las mujeres de las villas). Se dictamina, allá, lejos de nosotras, que son esas actividades las que nos "corresponden", para después reprochárnoslas como si fueran delitos o faltas con las que nacemos. Son cosas que van cambiando, claro que sí, era peor en tiempos de mi mamá y no digo nada en los de mis abuelas, pero que siguen vigentes en ciertas clases y "en el interior", en donde son más rígidas las delimitaciones entre lo que las mujeres debemos y no debemos hacer. Es necesario entonces adquirir una conciencia crítica, es necesario saber dudar, cuestionar, decir que no. Es necesario aprender que siempre se puede ir un paso más allá, averiguar lo que hay debajo o a un costado o atrás. Las buenas mujeres que se reúnen a tomar té y a leer poemas que hablan de la soledad de sus almas atribuladas, no son nuestras enemigas, no son tan distintas de nosotras: son aquéllas de nuestras hermanas que se quedaron en la mitad del camino. Quisieron, efectivamente; y no pudieron, desdichadamente. Las venció una sociedad que les marcó límites y conductas y ellas no supieron desobedecer, dudar, decir que no: se la creyeron y arremetieron a ciegas y hoy no les queda nada. Quizá en su casa son unas arpías, quizá atormentan al marido, tiranizan a los hijos, odian a las nueras, maltratan a la muchacha por horas, hablan pestes de las amigas con otras amigas. ¿Qué las tortura? ¿Qué quisieron ser? ¿Empresarias, abogadas, bataclanas, paracaidistas, corredoras de fórmula uno, diputadas, guías de turismo, escenógrafas? ¿Llegaron siquiera a sospechar que querían ser otra cosa y no ésa que les dijeron que debían ser? Si hubieran podido intentar algo distinto, algunas hubieran fracasado, ¿qué duda cabe?; algunas hubieran tenido éxito a medias, alguna hubiera llegado a ser la primera en lo suyo. Hoy van una vez por semana a tomar el té y a leer tonterías. No, no les interesa la literatura, el rigor, el trabajo duro, la búsqueda, ¿por qué habría de interesarles? Les interesa saber que hay otras a las que les pasó lo mismo que a ellas: se reúnen a leer versos que es una manera de llorarse la vida.
Ni ellas ni la poesía de circunstancias ni el verso sentimentaloide tienen poder para cambiar nada, para imponer nada, ni para hacerle creer a nadie que lo que hacen es literatura de la buena, ni para ocupar el espacio que le corresponde a un texto con estatura estética. Si en alguna oportunidad un funcionario chiquito así le hizo un lugarcito chiquito así a una d esas poesías, eso tampoco cambia nada; si en otra oportunidad un jurado compuesto por amigos premió algún engendro lleno de efusiones sentimentales o patrióticas, tampoco sucede nada importante. Quedémonos tranquilas.
No mejor no, no nos quedemos tranquilas. Sigamos escribiendo, pero sobre todo sigamos haciendo los esfuerzos necesarios para no equivocarnos, para tratar de ver qué es lo que hay en verdad detrás de lo que nos parece cursi o estúpido, para dar un paso más allá, para echar sobre el mundo esa mirada distinta que nos encamina hacia lo que somos y no hacia lo que nos han dicho que somos.
de Escritoras y escritura, © 1992, Feminaria Editora, A.Gorodischer.
Angélica Gorodischer:
Imagen: Primeros Pasos de Antonio Berni